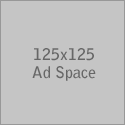Foto: Kaloian Santos Cabrera
Hace una hora que Marina da
vueltas en la cama. Afuera de su casa apenas se escuchan ruidos. Parece que
todos duermen. Habitualmente, si Marina deja la ventana abierta, entra,
arrollador, el ruido del tráfico de la avenida que pasa frente a su edificio.
Ahora no. Hace varias noches que entran sólo la brisa de la noche y el
silencio.
De todas maneras ella no se
puede dormir. La preocupación no la deja. Hace unas horas, sobre las 6 la
tarde, se enteró de que el ascensor está roto. Aunque para ella no es tanto
bajar y subir 9 pisos, siempre la ha perturbado que el ascensor no funcione. Le
da una sensación de prisión, de agobio, de incapacidad de escapar rápido si
fuera necesario.
Su madre, en el cuarto de al
lado, tampoco puede dormir. Escucha su respiración, la de su madre, y sabe que
no es la de dormir. La escucha dar vueltas en la cama y la imagina también
preocupada.
Marina se engaña. Lo sabe. Como
cualquiera que intenta mentirse a sí mismo, sabe bien qué es lo que realmente
le preocupa. No es el elevador averiado. Como suele pasar con esa coraza inútil
de la negación, Marina sabe perfectamente que la desvela otra cosa.
Un rato antes de que un vecino
le contara el problema del ascensor sonó el teléfono de casa. Con una voz que
intentaba ser cálida le comunicaron que ella y su madre habían dado positivo en
la prueba de COVID19 que se habían hecho dos días atrás. La voz le preguntó si tenían síntomas. Ella dijo que
no. La voz helada le preguntó si vivían solas. Ella que sí. Entonces le dijo
que no salieran de casa. Que se comunicarían otra vez mañana con más
instrucciones. Que si empezaban con alguno de los síntomas llamara rápidamente
al número que le pasó, y cortó.
Marina colgó y se propuso no
hacerse la cabeza. No pensar mucho en eso. Actuar con sobriedad. No dejar que
la traicionara su mente. Estaría atenta a los síntomas que pudieran presentar
ella o su madre, pero no le diría nada a ella. Es más fácil controlar una mente
que dos, pensó.
Ahora se pregunta por qué su
madre no podría dormirse. No podía haber escuchado la conversación telefónica
porque estaba en el balcón, lejos. La veía mecerse en su sillón mientras
hablaba con la voz congelada. No le iba a preguntar qué le pasaba, por qué no
podía conciliar el sueño, eso podría alarmarla.
- Marina – escuchó la voz de
su madre que la llamaba.
- ¿Sí, mamá?
- Hija, ¿están cerradas las
ventanas?
- No, mamá, están todas
abiertas, las de la sala, las de la cocina. ¿Por qué? –le dijo todavía sin
levantarse.
- Y ahí en tu cuarto, ¿también
falta el aire?
FIN
FINAL ENFERMO
FINAL FELIZ